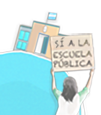
El 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena, una fecha que nos invita a reconocer, valorar y visibilizar la lucha histórica y el papel fundamental de las mujeres indígenas en la defensa de sus territorios, culturas y derechos. Su origen se remonta a 1983, durante el Segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América, en homenaje a Bartolina Sisa, una mujer aymara que lideró la rebelión contra el colonialismo español en el Alto Perú a finales del siglo XVIII.
La historia latinoamericana y argentina está impregnada de la resistencia y el legado de mujeres de Pueblos Originarios. En nuestra historia, recordamos a mujeres como Bartolina Sisa, Micaela Bastidas o Juana Azurduy, quienes, junto a los varones de sus comunidades, lideraron alzamientos contra la opresión colonial.
En la actualidad argentina, la situación de las mujeres de Pueblos Originarios se ve atravesada por la interseccionalidad, un concepto fundamental para entender sus experiencias. La interseccionalidad nos permite comprender que las opresiones no se dan de manera aislada, sino que se cruzan y potencian. En el caso de las mujeres de Pueblos Originarios, ellas enfrentan la discriminación no solo por su género, sino también por su pertenencia a un pueblo originario y sus formas de organización comunitaria. Este cruce de opresiones las expone a mayores vulnerabilidades, como la violencia machista, la violencia institucional y estatal ante el ejercicio de los derechos a la Salud, la Educación y la Justicia.
La sabiduría ancestral de los Pueblos Originarios es un tesoro que debemos recuperar. En materia de salud, alimentación y cosmovisión, sus conocimientos ofrecen perspectivas valiosas y sustentables que pueden enriquecer nuestra forma de vida. Para los Pueblos Originarios, la Salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino un equilibrio integral que abarca el bienestar físico, mental, espiritual y social. Es la armonía entre la persona, su comunidad y la naturaleza. La enfermedad es vista como un desequilibrio de esta armonía, y su curación implica un proceso colectivo y espiritual.
El Buen Vivir es un concepto de los Pueblos Originarios. Es una filosofía de vida que propone una forma de vivir en armonía con la naturaleza, la comunidad y uno mismo.
A diferencia de la concepción occidental acerca del "desarrollo", que se enfoca en el crecimiento económico y la acumulación material, el Buen Vivir se centra en la satisfacción de las necesidades colectivas y el bienestar integral. No busca el "tener más", sino el "ser más" en equilibrio.
Sus principios clave incluyen:
Reciprocidad: Intercambio mutuo y equitativo.
Comunidad: El individuo se entiende como parte de un colectivo.
Armonía con la naturaleza: Reconocimiento de la Madre Tierra como un ser vivo con derechos.
Pluralidad: Respeto a la diversidad cultural y a las distintas formas de conocimiento.
En cuanto a la cosmovisión, se entiende como la manera en que un pueblo interpreta el mundo, el universo y su lugar en él. La cosmovisión de Pueblos Originarios se caracteriza por una profunda conexión con la tierra, considerada como un ser vivo, la Pachamama, y por el reconocimiento de la interdependencia de todos los seres. Es una visión integral que guía su relación con el entorno, sus prácticas sociales, rituales y conocimientos.
Durante los últimos tres siglos, las mujeres de Pueblos Originarios en América Latina han desarrollado diversas formas de resistencia, combinando la lucha política con la preservación cultural. Su resistencia ha sido tanto activa y visible como sutil y cotidiana.
En un contexto marcado por las Guerras de Independencia y la consolidación de los Estados nacionales, la resistencia de las mujeres indígenas se centró en la defensa de sus comunidades frente a la expansión territorial. Aunque a menudo invisibilizadas en los registros históricos, su papel fue crucial:
Participación en conflictos armados: Muchas mujeres se unieron a los levantamientos, no solo como proveedoras, sino también como espías y combatientes. Un ejemplo notable es Bartolina Sisa en el levantamiento aymara en el Alto Perú (actual Bolivia) a finales del siglo XVIII, cuyo liderazgo fue fundamental en el cerco a la ciudad de La Paz. Su figura se convirtió en un símbolo de resistencia.
Defensa cultural y comunitaria: A través de la transmisión de la lengua, las tradiciones, los conocimientos ancestrales sobre la medicina natural y las técnicas agrícolas, las mujeres aseguraron la supervivencia de sus culturas a pesar de la opresión y el despojo de sus tierras.
Con la formación de los primeros movimientos indígenas y la irrupción de las luchas por los derechos civiles, las mujeres comenzaron a organizarse y a ganar visibilidad, llevando sus demandas a la esfera pública.
Liderazgo político y social: Surgieron lideresas que denunciaron la doble opresión que sufren las mujeres indígenas (por su género y por su etnia), destacando la lucha por la educación y la salud reproductiva en sus comunidades.
Activismo cultural: A través del arte, la música y la literatura, figuras como la argentina Aimé Painé y posteriormente Anahí Mariluan y Beatriz Pichi Malen, han utilizado sus voces para reivindicar sus identidades y lenguas, llevando la cultura indígena a escenarios nacionales e internacionales.
En el siglo actual, las mujeres indígenas han consolidado su participación en movimientos globales y han diversificado sus formas de resistencia, incorporando nuevas estrategias y tecnologías.
Defensa territorial y ambiental: Se han posicionado como guardianas de la biodiversidad y el territorio frente a los megaproyectos extractivistas, como minería y agronegocios.
Activismo legal y político: Han logrado llevar sus reclamos a foros internacionales como las Naciones Unidas, impulsando políticas de género y etnicidad.
Restitución de la memoria y la identidad: Con el uso de herramientas como el cine, los documentales y las redes sociales, se enfocan en la recuperación de "territorios sonoros" y narrativas históricas, desafiando el silenciamiento y la invisibilización a la que han sido sometidas históricamente.
Esta fecha es una oportunidad para reflexionar sobre nuestro papel en la construcción de una sociedad más justa. Según el Calendario Escolar 2025 de la provincia de Buenos Aires, esta conmemoración nos insta a promover el conocimiento y el respeto de las identidades culturales, la valoración de los saberes de los Pueblos Originarios y a desarticular prejuicios.
Abordar la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) con una perspectiva intercultural, reconociendo las diversidades culturales y los saberes ancestrales nos presenta una herramienta para desarticular los discursos dominantes que históricamente han invisibilizado y negado la presencia indígena en nuestra sociedad, perpetuando estereotipos racistas y discriminatorios.
Además, el diálogo de saberes al que nos invita la Educación Ambiental Integral (EAI) reconoce que los Pueblos Originarios en general y las mujeres indígenas en particular tienen mucho que aportar para que el conocimiento sea una verdadera construcción democrática.
En este 5 de septiembre, nos sumamos a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena. Honramos su memoria, valoramos su presente y nos comprometemos a seguir trabajando por un futuro donde sus derechos sean plenamente reconocidos y. sus voces, plenamente escuchadas.